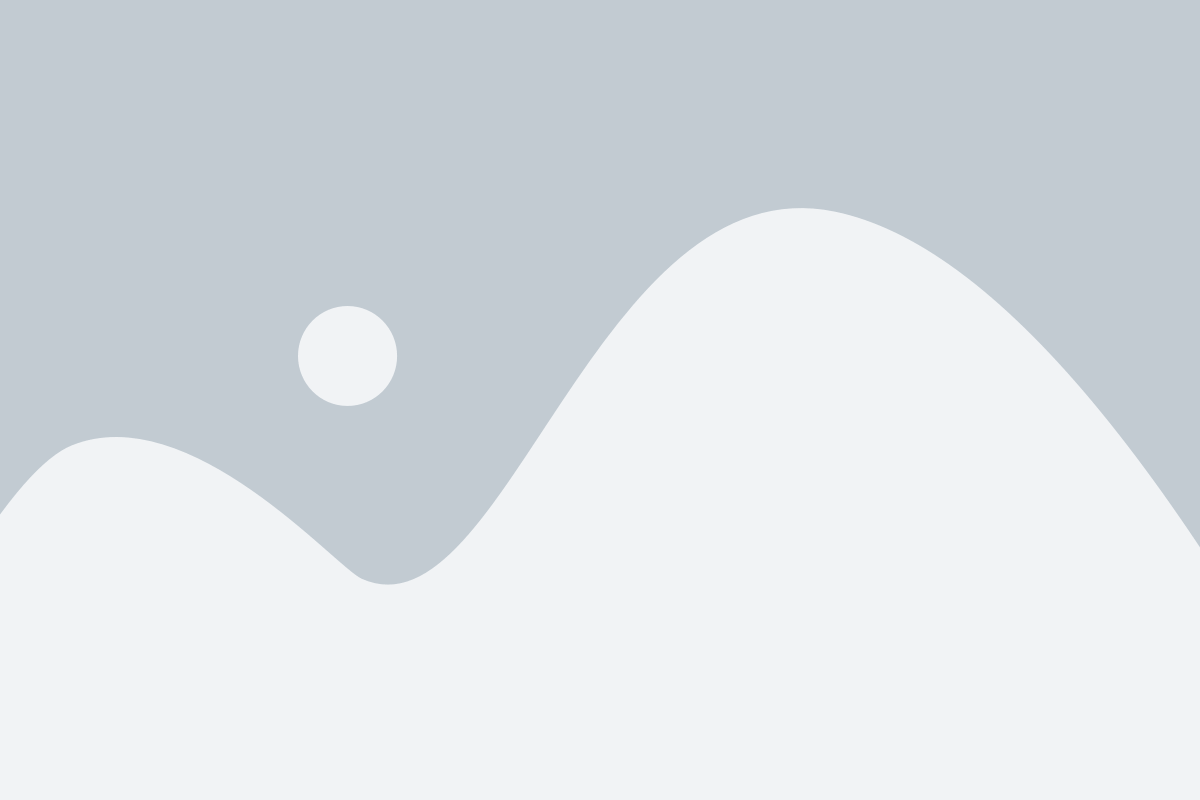Por: Fabrizio Casari
Con una kermesse grosera, como suelen ser las estadounidenses, arrancó la campaña electoral de Kamala Harris, la diputada que se convirtió en titular. Entre globos, canciones y discursos, el PD intenta remontar en las encuestas, con la esperanza de dar un vuelco a lo que parecía el destino condenado de la próxima campaña electoral.
En esta fiesta de luces, colores, optimismo, la cultura y la ciencia política no estaban invitadas. No hace falta esperar razonamientos, lo que ruge son los lugares comunes, los tópicos abusados. Hubo un rápido y limitado agradecimiento a Biden, que ha contribuido con un compromiso militar estadounidense superior en volumen al de sus predecesores a la afirmación del mando central estadounidense sobre el Occidente colectivo. Por lo demás, hay ausencia de política en el sentido de ciencia de la transformación, de análisis interpretativo en el plano sociológico de los cambios que se producen en la sociedad, ya sean inducidos o espontáneos.
No, si alguien esperaba una inyección de energía, una idea diferente y nueva sobre cómo hacer frente a un mundo cambiante que busca nuevos equilibrios, se equivocó de dirección. La receta DEM, una mezcla de ambición desmedida de liderazgo incuestionable basada en un hambre compulsiva de recursos, se ha reiterado con discursos trillados y ritualistas, normalmente escuchables en bares dada la profundidad de los argumentos. El mundo es nuestro y quienes no lo compartan tendrán que vérselas con nosotros, esa es la esencia de la política exterior estadounidense.
La retórica de los titulares se construyó sobre Kamala Harris y Michelle Obama robando el protagonismo a sus respectivos maridos y anunciando la jerarquía ordenada de la sucesión en la Casa Blanca. Y ciertamente no ayudó la presencia de Barak Obama, que según la leyenda es un intelectual refinado, pero que en realidad reiteró la agudeza del pensamiento Obama repitiendo el habitual «yes, she can», un eslogan para un entrenador en el vestuario de un equipo de fútbol, desde luego no para un estadista que se dirige a un país inmenso. Inmenso por su tamaño, por su peso político, por su criminal enfoque de las cuestiones de coexistencia pacífica, e inmenso también por sus responsabilidades históricas, que hacen de Estados Unidos un país maldito que ha pasado 230 de sus 248 años de historia en guerra con más de 30 países, sin que ninguno de ellos -salvo Japón en Pearl Harbour- les haya atacado nunca.
Si se esperaba de Obama una profundidad proyectual, una idea transformadora, una admisión de culpa por el incumplimiento de la autoproclamada gobernanza pacífica del orden internacional sobre bases occidentales, la expectativa se vio defraudada. Un sermón, el de Obama, de un maestro del vapor, de quien recuerda quién tiene el bastón de mando. Se reivindica la justeza de las tesis imperiales que se han convertido en la biblia de los demócratas, abiertamente admitida por el nuevo candidato que quiere a los EEUU destinados a dominar el mundo, como la única raza, bendecida por Dios y la única capaz de tener razón en el poder y en la arrogancia, de la existencia de los demás. Lo que resulta no ser más que un detalle insignificante, un escollo en el proceso.
Se mide la pertinencia de la globalización clintoniana imperante, a pesar de que es un modelo que sólo ha traído guerras, terrorismo, desestabilización, rupturas de Estados, países enteros abandonados a las bandas criminales y muertes por millones. Víctimas todas ellas a cargo de países que se encuentran, por destino o por elección, en el camino que separa a EEUU de la dominación occidental a la dominación total. Habitantes inconscientes de territorios y recursos «peligrosos para la seguridad nacional de Estados Unidos», un concepto que difiere del de todo el planeta en la forma y no en el fondo.
Ni se oyó hablar de la pérdida de influencia de EE.UU. en el mundo y de cómo el sistema de sanciones comerciales, amenazas diplomáticas y agresiones militares contra el 73% de la población mundial no hará nada bueno para el propio EE.UU., que sólo en los dos últimos años ha perdido dos guerras y sólo en los dos últimos meses ha visto cómo el dólar perdía el 5% de su comercio. Cuestiones complicadas por la simplificación necesaria para el coeficiente intelectual de los presentes, que no quieren oír hablar de los problemas, sus orígenes y sus porqués, sino sólo de historias heroicas de cómo se solucionaron (cuando se solucionaron).

En cuanto a la política interior, si esperaban una receta para abordar el malestar social y la marginación progresista que ahora afecta al 40% de la población estadounidense, se han equivocado de dirección. Nada de esto, después de todo, podría haber salido de un parterre formado por una burguesía adinerada con un esnobismo intelectual injustificado, que confunde libertad con liberalismo. Forman parte de esa minoría estadounidense que ha estudiado en los mejores escuelas y en las universidades más galardonadas, que vive en casas envidiables en las grandes ciudades, que pasa los fines de semana en sus villas en el campo o junto al mar, que come en restaurantes de moda y que vota DEM porque es «cool», que lee al menos un libro al año, que conoce más o menos la posición de EEUU en el mapamundi y que sabe más de doscientas palabras de vocabulario. Este es el establishment que encarnan los demócratas y que es el bloque social de referencia.
Su electorado es el que teme la ola reaccionaria de los republicanos convertidos en orcos, más que el consenso por un partido que, desde finales de los años 90, encarna las tesis históricas de los republicanos, al haber abrazado los intereses del Estado profundo y no los del pueblo profundo. Además del Estado del bienestar habilitado por los mercados, cada vez menos apoyado y cada vez más inadecuado a la extensión de la pobreza, sólo se habla de derechos civiles, porque es sobre éstos sobre los que se mide la diferencia con el adversario y sobre los que se gana o se pierde. Los derechos civiles, en efecto, son importantes en general, pero muy importantes frente a un Trump que, al encarnar una derecha medieval y retrógrada, hace de su anulación la representación simbólica de una sociedad que se apoya en la jerarquía social, en la compresión de los derechos sociales e individuales; una sociedad dedicada a la vigilancia y al castigo, como diría Michel Foucault.
Pero perturba el sueño americano la laceración de su bipolaridad política. El idéntico objetivo a alcanzar, sin embargo, con diferentes prioridades, no les exime de las contradicciones internas de clase, que a estas alturas son profundas y extensas, presentan un riesgo de ingobernabilidad, una amenaza constante de guerra civil, e incomunicabilidad en los niveles más bajos, en el sustrato de una sociedad que expresa una creciente intolerancia hacia el sistema que se ha dado. Juegan a muerte por la prevalencia de su lado del establishment sobre el otro. El star system contra un Gran Viejo Partido involucionado, que se ha convertido en un lugar de ignorancia feroz, administrado por un impresentable que se ha enriquecido con un sistema de estafas legalizadas y que paga dos veces a las mujeres: la primera para estar con ellas y la segunda para que no lo cuenten. Es un personaje caricaturesco, vulgar e ignorante, con el pelo teñido y un discurso sin gramática. Reúne a la derecha segregacionista y xenófoba, vendedores ambulantes de odio social y racismo, que profesan leyes de armas y muros contra la inmigración que, mucho más de lo que los estadounidenses admiten, ha hecho grande a EEUU.